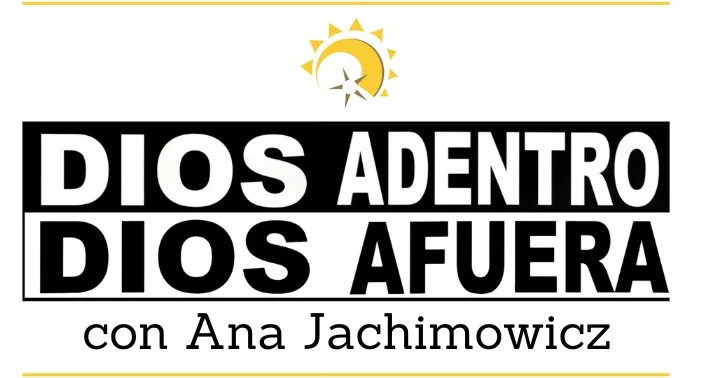AL MECANIZARSE LA MEDICINA, EL PACIENTE SE TRANSFORMA EN UN OBJETO, UN “ESO” EN VEZ DE UN “TÚ”. EL PROBLEMA ES QUE, EN ESE PROCESO, TAMBIÉN SE DESHUMANIZA EL PROPIO MÉDICO, TRANSFORMÁNDOSE EN UNA MÁQUINA, SIN RESPUESTAS FRENTE A SU PROPIA MORTALIDAD.
La medicina se ha ido transformando a través de la historia. Quien la practica, el médico actual, tiene características muy diferentes al de épocas pretéritas.
Las ciencias médicas sufrieron continuos cambios: de allí que debamos aceptar nuestra falibilidad.
William Osler, considerado el padre de la medicina moderna (1849-1919) -muy discutido por sus pensamientos racistas y partidario de la eutanasia- dijo que “La medicina es la ciencia de la incertidumbre, el arte de la probabilidad y la técnica del tiempo. También se la atribuye la acertada frase siguiente: “El buen médico trata la enfermedad; el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad”.
La incertidumbre es muy común en medicina, entre otras razones por la variabilidad de los individuos, con múltiples factores internos y externos que se condicionan entre sí.
La palabra “medicina” proviene de la raíz indoeuropea med- que da origen el verbo griego “médomai”: “medir”, “pensar”, “cuidar”, “meditar” Es así como los diferentes significados convergen en el vocablo “médico” y nos permiten entender el verdadero sentido de quien la practica.
El concepto de salud también va cambiando. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2006, ha definido la salud como “estado de bienestar físico, mental, social y espiritual”. A su vez, define la “espiritualidad” como el “camino interior para descubrir la esencia de nuestro ser, las creencias y valores que dan sentido a nuestra vida”.
La vida y la muerte siguen siendo un misterio, aun para los que practicamos la medicina. Todo es sorprendente y el porqué está siempre presente; indudablemente debe haber un propósito detrás de todo, que la ciencia materialista, aún con sus increíbles avances, es incapaz de responder.
Es imprescindible entender la historia del paciente y su entorno psicosocial, ya que la enfermedad no está separada del contexto de su integridad vital, pues existe una estrecha relación entre lo corporal, las emociones y la cosmovisión personal.
La empatía, el acto supremo de la relación médico-paciente, comienza por prestar el oído, escuchar al paciente; esta comunicación tan importante es la coincidencia con la esencia del otro. No se trata sólo de compasión; es sentirse dentro con una participación afectiva.
Empatía es tomar conciencia de la conciencia del otro que en realidad es la nuestra. Intentamos comprenderlo desde otro cuerpo, sin embargo, compartimos la unidad que somos. Lamentablemente pocos médicos comprenden este concepto.
La etimología de la palabra “doctor” proviene del latín, “docere” (lit. “enseñar”), y por consiguiente, significa “profesor” o “docente” y es parte de nuestras tareas el enseñar a los médicos más jóvenes lo que en las escuelas de medicina en general no se imparte.
En las Universidades se mantienen cátedras totalmente materialistas, con una concepción lineal causa-efecto. Esta formación reduccionista considera poco el factor humano con las múltiples y posibles variables presentes en una enfermedad y en nuestro enfermo en particular.
En una entrevista en la Sociedad Argentina de Cardiología entre los consejos a los cardiólogos recién recibidos les recordaba que siempre que el enfermo que les consulta, les está pidiendo ayuda, que más que el diagnóstico de certeza necesita que se le escuche, se le apacigüe la angustia y se le dé esperanzas. Siempre primero el paciente, luego la enfermedad.
No sólo estudiamos para prevenir y curar; a veces nos toca acompañar y esa es tal vez la tarea más excelsa del médico. Sólo quienes, como médicos, hemos padecido alguna enfermedad, estuvimos algún día internados en una unidad de cuidados críticos o hemos esperado turno en una guardia de emergencias, sabemos de primera mano lo que se siente en esos momentos tan difíciles de la vida.
Dijo un sabio bíblico “Quien no sufrió, ¿Qué sabe?”. Cuando alguien ha experimentado dudas y miedos como paciente, puede entender al otro, compartir su dolor y ser más empático.
La tecnología brinda enormes beneficios, pero de ninguna manera debe alejar al médico del paciente. La medicina, como todo producto de la cultura, avanza apoyada sobre los hombros de sus antecesores, que han forjado el camino del avance del conocimiento.
Uno de esos hombres fue René Laennec, quien en su época fue muy criticado porque decían que el estetoscopio, su genial descubrimiento (1816), separaba al paciente del médico. Laennec fue catalogado como deshumanizador por alejar a los enfermos del contacto físico al interponerse este instrumento diagnóstico.
La utilización de una técnica no debe interferir en la relación médico-paciente; la tecnología más avanzada -hoy la incorporación de inteligencia artificial- debería ser adicional y no insensibilizar ni encubrir los miedos de nuestros pacientes durante las consultas. Las máquinas más sofisticadas no alcanzan para develar todos los misterios de la enfermedad cuando no se las acompaña de un profundo conocimiento de la historia clínica del paciente, de un contacto directo con éste, para investigar el origen de sus síntomas, realizar un meticuloso examen físico y escuchar todas sus inquietudes. Un diagnóstico integral implica mucho más que una visualización de imágenes.
No debemos olvidar el contexto socio-cultural del ser sufriente. La mayoría de los pacientes no están descriptos en las guías médicas y es la experiencia y el juicio clínico los que debe predominar para intentar curarlo de cuerpo y alma, o al menos consolarlo siempre con un halo esperanzador.
La muerte es uno de los problemas esenciales del ser humano. Ante ella se presenta un intenso temor y los médicos como humanos que somos, compartimos sentimientos de ansiedad, impotencia y a veces negación o culpa. Por ello es difícil enfrentarla con la serenidad que se debiera. La importancia de estos aspectos no es abordada en la carrera de medicina ni durante los estudios de las especialidades. Las carencias en la formación se evidencian cuando el médico tiene que enfrentarse, en su quehacer, a estas circunstancias humanas, viviéndolas como dolorosas y angustiantes.
Tampoco se estudia en medicina cómo manejar al paciente moribundo: pareciera que hay que enfrentar a la muerte corporal, ganarle la batalla y así nace una medicina encarnizada.
Hoy en día la sociedad tampoco ayuda al morir a los enfermos, aunque se les alargue la vida gracias a los avances tecno-farmacológicos: no se muere en casa, sino en las unidades críticas en coma y con un respirador. Se pasa de una muerte “digna” a una muerte medicalizada, solitaria y vergonzante.
Los pacientes finalizan su vida, la mayoría de las veces, rodeados por un equipo de salud altamente tecnificado, pero alejados de sus seres queridos. Generalmente en nuestro medio, las decisiones son tomadas por el médico, de acuerdo con los familiares, sin consultarle al enfermo.
Es necesario educar al personal en formación sobre la importancia que tiene la comunicación adecuada con el paciente y su familia, y cuestionar las tendencias que deshumanizan la práctica médica.
En algunos países se reconoce la dignidad del moribundo (por ejemplo, en Holanda- Bélgica) donde se autoriza al médico a facilitar una muerte tranquila, si es solicitada por un paciente terminal.
Se debería concientizar a los médicos para que sepan enfrentarse a esta situación límite con una formación más humanística que tenga en cuenta las necesidades de los pacientes y de los propios profesionales.
Nuestra tarea como médicos es tratar de evitar el sufrimiento a quienes van a morir y procurar ayudarles a vivir mejor, hasta que llegue su minuto final.
El prolongar la llegada de la muerte, por ensañamiento terapéutico, atenta contra la dignidad de las personas, extendiendo su sufrimiento.
No sólo estudiamos para prevenir y curar, a veces nos toca acompañar y ésa es tal vez la tarea más sublime del médico.
El paciente es el único fin del arte médico. (Jorge)
Martin Buber, en su magistral análisis, nos revela que nuestra relación con el mundo puede tomar dos formas: tratar a las cosas, plantas, animales, personas, y la Naturaleza toda, como objetos, como “eso”, o relacionarnos con ellos como un “tú”, un interlocutor, con el cual interactuamos y nos involucramos. En ese caso se produce lo que él llama “encuentro”.
Si aplicamos este análisis al caso particular de la relación médico-paciente, veremos que, en la consulta médica, en nuestro sistema de salud, el facultativo suele tratar al consultante como un objeto, un “eso”.
La relación con el paciente se empobrece, se mecaniza, los impersonales estudios reemplazan al contacto personal empático entre dos seres humanos igualmente inmersos en el misterio de la existencia. Sin el involucramiento de la subjetividad que implica la relación personal, el proceso terapéutico se transforma en una parodia de sí mismo.
Pero resulta que, al deshumanizar de esta forma al paciente, el médico se deshumaniza también a sí mismo, tornándose una “máquina de diagnosticar y medicar”, manteniendo así cierta distancia emocional, evitando el encuentro empático con ese “tú”, que reflejaría a modo de espejo su propia vulnerabilidad y mortalidad, y cayendo muchas veces en el error de considerarse a sí mismo invulnerable e inmortal. Es por eso que vemos a muchos médicos, paradójicamente, no seguir los consejos de salud que ellos mismos prescriben a sus pacientes.
Comenta Jorge:
“Sólo quienes, como médicos, hemos padecido alguna enfermedad, estuvimos algún día internados en una unidad de cuidados críticos o hemos esperado turno en una guardia de emergencias, sabemos de primera mano lo que se siente en esos momentos tan difíciles de la vida.”
La sabiduría de los mitos acude a nuestra ayuda, suministrándonos el símbolo del centauro médico Quirón, cuyo dolor incurable lo llevó a buscar alivio para el dolor de los demás. Muchas veces la labor terapeútica resulta efectiva sólo desde ese lugar de sanador herido, utilizando la tecnología, no como herramienta resolutiva, sino como instrumento subordinado al contacto empático con el otro, el paciente, mi prójimo. (Ana)
Puedes aportar alguna anécdota personal al respecto, sea como médico o como paciente?